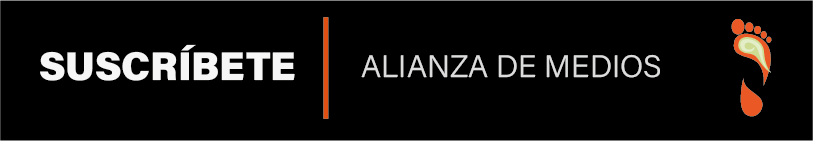Testimonios de sobrevivientes apuntan a que, al menos desde 2018, operó un centro de reclutamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. El hallazgo vuelve a exhibir los horrores denunciados durante años por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Texto: Siboney Flores y Marcela Nochebuena / Animal Político...